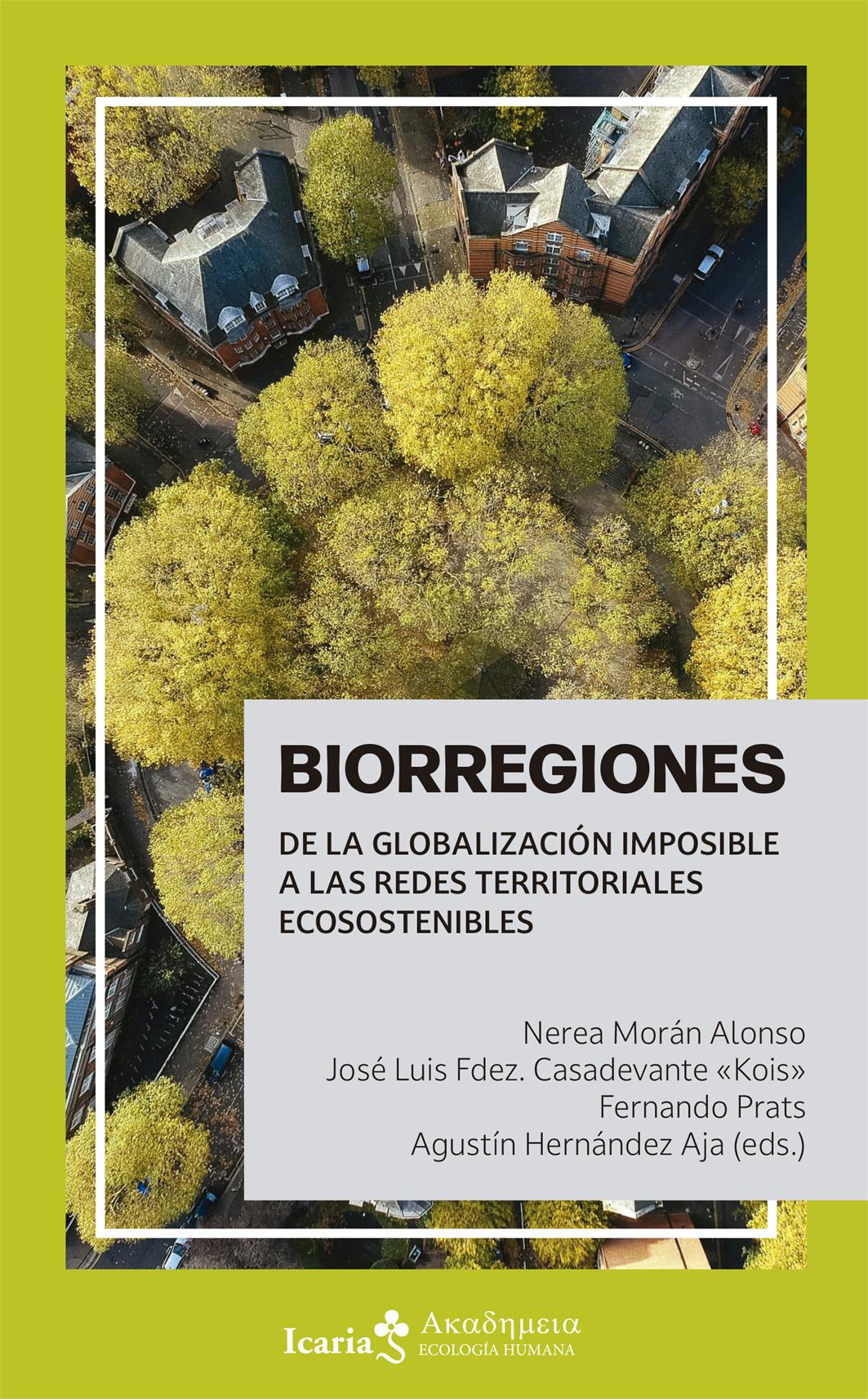Aunque sea un tópico repetido una y mil veces, la forma más primigenia de la cultura fue la agricultura. Además de la caza, la pesca y la recolección, el cultivo del campo para la autoproducción de alimentos y, en consecuencia, la supervivencia de la especie humana y sus formas de vida comunitarias fue una auténtica revolución. Es indudable que la agricultura sigue siendo fundamental para entender nuestra relación con la Tierra. Durante siglos, el consumo de bienes procedentes de la naturaleza y la agricultura tuvo un principio de correspondencia con los ecosistemas bastante lúcida y equilibrada. Las necesidades vitales tenían una relación cabal con la realidad material y eran atemperadas por algún grado de racionalidad.
Salvando las distancias con todas las diferencias culturales, sociales y económicas que en los distintos lugares del mundo existen en torno a los conceptos de escasez y necesidad, el consumo era mucho más moderado comparado con lo que sucede en nuestros tiempos. En su célebre Ecología de la libertad. Surgimiento y disolución de la jerarquía (Capitán Swing, 2022) el historiador Murray Bookchin, pionero activista ecologista, nos recuerda que los problemas de las necesidades y de la escasez deben ser contemplados como un problema de selectividad, es decir, de elección. Un mundo donde las necesidades compiten con las mercancías y viceversa, es el reino retorcido del consumo ilimitado y fetichizado. Si bien es cierto que la necesidad presupone una suficiencia en los medios de vida, no por ello -añade- implica la existencia de una abundancia salvaje de bienes, superabundancia que ahoga la capacidad del individuo de seleccionar racionalmente los valores de uso, de definir sus necesidades en términos de criterios cualitativos, ecológicos, humanísticos y, de hecho, filosóficos.
Durante muchos siglos, aquella correspondencia sostenible con el territorio abrió formas de economía comunitaria, pero también procesos de privatización y, en consecuencia, cercamientos de tierras y de acumulación propietaria. Al fin y al cabo, la territorialización del poder configuró los mapas de posesión y desposesión, las guerras por los límites y la soberanía, la aparición de los estados nación y el origen del capitalismo, junto al colonialismo imperial, la ulterior globalización económica y el actual régimen de capitalismo financiarizado en el que el sector agrícola también se ha convertido en materia de especulación.
En Capitalismo caníbal (Siglo XXI, 2023), Nancy Fraser dice que cada régimen precipitó tipos distintivos de luchas en torno a la naturaleza. Pero algo permaneció constante en todas las etapas: en cada caso, las crisis y la lucha ecológica estuvieron profundamente entrelazadas con otras basadas en las contradicciones estructurales de la sociedad capitalista. El resultado -añade – es una maraña de super ganancias y múltiples miserias en que lo ambiental se entrelaza con lo social.


Desde las diferentes revoluciones industriales, y más en concreto, tras las dos guerras mundiales europeas se produjo, de manera paulatina, una alteración substancial en el régimen de alimentación. Siguiendo el modelo fordista de producción- en gran medida la espina dorsal del desarrollo económico de EE. UU que se trasladó a casi todas las cadenas de producción del mundo- se pasó de un sector agropecuario local, autosuficiente y sostenible, a un sistema industrial con un horizonte de mercado global que desbordó los límites más razonables de consciencia ecológica. En esta nueva era, nombrada como Antropoceno o Capitaloceno, las actividades humanas, vinculadas al crecimiento, la acumulación y el consumo ilimitado de un capitalismo globalizado se han convertido en el factor determinante de desbordamiento de los límites de la biosfera. Cualquier producto, bien agrícola como ganadero, se puede producir, promover y consumir dondequiera y además con grandes incentivos para ser trasportable a todos los rincones del mundo. Un sistema de distribución con fuerte dependencia de cadenas logísticas de larga distancia, gigantes empresas multinacionales agroalimentarias, sofisticadas redes de infraestructuras y seguridad, y con una disponibilidad ilimitada de combustibles fósiles a bajo precio.
El comercio de proximidad se transforman en una perversa y sofisticada maquinaría de grandes superficies comerciales, desconectadas del barrio; las estanterías, repletas de productos, se convierten en ferias para la vanidad caprichosa -el narcisismo como única garantía de felicidad- y nuestra subjetividad, atrapada en la ficción de la libertad de elección, se desparrama por los pasillos de la abundancia sin límites. La publicidad, mediante un conjunto de técnicas muy eficientes y sutiles, muchas veces truculentas y engañosas, lleva décadas sobre estimulando nuestro deseo e instigándonos a comprar lo que muy menudo no necesitamos para nada. La cultura gastronómica ha alcanzando las estrellas, dicho literalmente.
En una hipotética consulta global, si nos preguntaran por un objetivo humanitario que todo el mundo pudiera compartir, estoy convencido de que la mayoría apoyaríamos el derecho a una justa y equilibrada alimentación universal. Tampoco tengo dudas de que, lamentablemente, también habría un porcentaje bastante llamativo de desaprensivos que dirían todo lo contrario. Entonarían esa conocida letanía del ultraliberalismo más individualista que reza por el máximo beneficio propio, aunque el resto se muera de hambre. No hay más que recordar el último ingenio empresarial que consiste en extraer cubitos de hielo de los glaciares árticos para disfrutarlos en algunos bares exclusivos de los Emiratos Árabes.
Nuestro sistema de alimentación se parece algo a esa premisa. Una parte del mundo vivimos sobrealimentados, con una cultura del consumo hiper estimulada o excitada, y otra sobrevive con los excedentes de nuestros abarrotados frigoríficos. Es también la lógica del capitalismo, cuantos más super ricos haya en el mundo –sin tener en cuenta qué hacen para lograrlo- mejor irá para los que trabajan para ellos o se benefician de los remanentes.
Aristóteles, en el siglo IV a. C, en su Ética a Nicomaco, ya sobre la clásica distinción entre “vivir a secas” (una vida en la que la gente se ve impelida, de manera irracional, a la adquisición ilimitada de riquezas) y “vivir bien”, o dentro de unos límites. “Vivir bien” o vivir la “vida buena”, que encarnaba la noción de la vida ideal en la antigüedad clásica, implicaba una vida ética en la que uno estaba comprometido no solo con el bienestar de la propia familia y amigos, sino también con la polis y sus instituciones sociales. Al vivir la “vida buena” dentro de unos límites, uno trataba de lograr un equilibrio y la autosuficiencia -una vida controlada y plena en todas sus satisfacciones. El capitalismo ha contaminado la noción clásica de la “vida buena”, al propagar – subraya también Bookchin- un terror irracional a la escasez material. Al establecer unos criterios cuantitativos de lo que es la “vida buena”, ha disuelto las implicaciones éticas del límite.
Es evidente que la actual crisis del sector agrícola en Europa, es el espejo donde mejor se refleja la era de la “desmesura”, que en su origen griego hybris también significa la arrogancia que los humanos tenían para traspasar los límites impuestos por los dioses, rebasar los mínimos razonables de la cordura y el sentido común.
Como dicen Isabel Vara, David Galler y Alberto Matarán en “Redes territoriales de producción, distribución y consumo alimentarios” publicado en Biorregiones. De la globalización imposible a las redes territoriales ecosostenibles (Icaria, 2023) el sistema alimentario globalizado ha degradado los contextos locales y una parte importante de la alimentación de la población ya no está vinculada a las capacidades productivas de sus territorios, sino a las posibilidades de acceder a los flujos del mercado global. Según sus investigaciones, por el contrario, la (re) territorialización de los sistemas agroalimentarios a través de la (re)construcción de redes ecosostenibles constituye una estrategia fundamental para fomentar la autosuficiencia y la resiliencia, lo que en definitiva define la propia autosostenibilidad de nuestros lugares de vida que, como pretenden algunas reclamaciones politizadas de dudosa honradez, no tienen por qué ser necesariamente nacionales y muchos menos “patrióticos.

Por mucho que algunos agricultores se empeñen en confundir tierra con nación, la actual concepción dominante de la industria agropecuaria, muy a su pesar, está ligada a modelos de producción globales que se enfrentan, precisamente, a otros tipos de economía regional sostenible y ecológica, mucho más respetuosa con el planeta y, en el fondo y a largo plazo, mucho más beneficiosos para su rentabilidad y sostenibilidad. De ahí las contradicciones que se producen cuando no se puede escindir la condición nacional con su dependencia internacional, porque en el actual régimen agropecuario global son intrínsicamente dependientes.
Para Nerea Morán, una de las editoras coordinadoras del citado Biorregiones “éstas serían la unidad de complejidad mínima necesaria para planificar las transiciones ecosociales, el territorio en el que aterrizar la conexión entre necesidades sociales y biocapacidad ecológica, desde el que ofrecer un soporte de vida digna y justa a sus habitantes. Si pensamos más en su componente espacial, hablaríamos de ámbitos definidos por límites naturales, suficientemente extensos como para permitir el cierre de ciclos ecológicos y albergar diversas realidades urbanas, rurales y naturales, pero a la vez suficientemente acotados, de modo que puedan ser unidades funcionales desde las que reorganizar el metabolismo social. Territorializar la economía es en primer lugar reconstruir circuitos de proximidad, desde la producción hasta el consumo, orientados a alcanzar umbrales mínimos de autonomía energética, alimentaria, hídrica, etc. Esto requiere identificar y abordar las carencias en infraestructuras, servicios y conocimiento que permitan completar esos circuitos. Pero también supone hacerlo en vinculación con los recursos locales y con los ciclos ecológicos, sobre todo si pensamos en la producción primaria o la industria”.
“De este modo – continúa Morán- las redes alimentarias de producción, distribución y consumo que incluyan la ubicación de variedades locales y de temporada y minimizan el transporte y las importaciones en el contexto biorregional constituyen elementos fundamentales para articular procesos de autosuficiencia basados en formas de uso sostenible de los recursos del territorio. Un concepto territorial que permite determinar cuánto de lo que consumimos puede ser producido dentro de sus límites, y cuánto de lo que carecemos procede de otros espacios, otras biorregiones. Por supuesto, sin caer en un neofeudalismo chauvinista, el biorregionalismo solo tiene sentido como sistema de redes que asumen su interdependencia y persiguen una autosuficiencia conectada, incorporando la solidaridad y la creación colaborativa de conocimiento”.
En una entrevista realizada por Yayo Herrero para Ctxt, Agustín Hernández Aja, también editor de la misma publicación, comenta que esta propuesta biorregional implica un cambio cultural que arraigue las prácticas cotidianas en los espacios de vida. No se puede avanzar en cambios en la organización material de la producción, la economía, la movilidad, el consumo… si no hay una implicación social. Si no nos sentimos parte de los espacios físicos que habitamos, si no nos reconocemos en ellos y no los valoramos, no tendremos predisposición a cuidarlos y gestionarlos de otra manera. Esto es extensible a todas las escalas, desde las de mayor proximidad, como los barrios (o los distintos ámbitos en que nos movemos cotidianamente), hasta la escala regional de la que dependemos, aunque no seamos conscientes de ello. Revertir el proceso supone cultivar otra sensibilidad hacia los lugares que habitamos, volver a arraigar la economía agropecuaria al territorio.