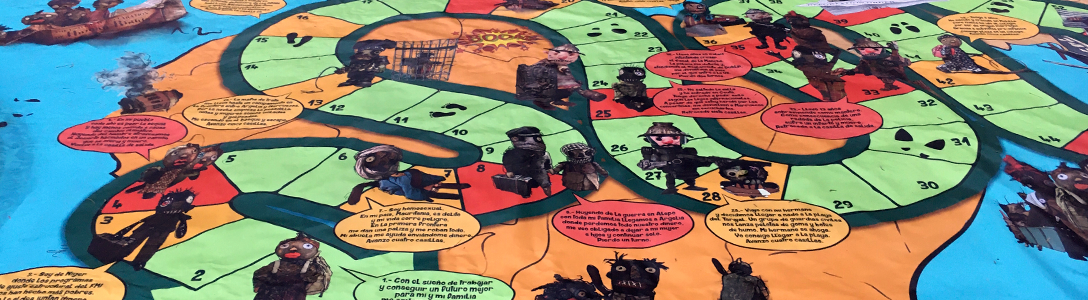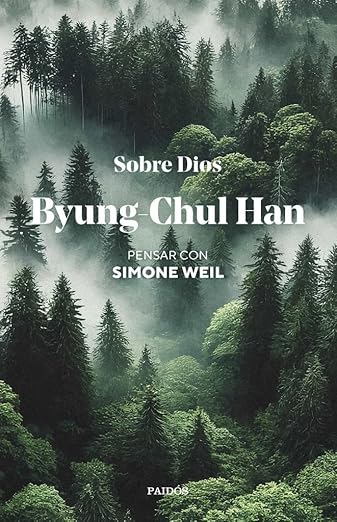Hace unas semanas se jubiló Juanma Goñi, después de haber trabajado más de cuarenta años como corresponsal del Diario Vasco en Tolosa y su comarca. Este texto lo publiqué hace unos días en el mismo periódico como pequeño homenaje a su trayectoria profesional y como gesto de amistad.
Repetir el mantra de que el desarrollo de las tecnologías digitales ha modificado estructuralmente los sistemas de comunicación, no debería impedirnos observar cómo esos avances están produciendo la desaparición de otros modelos de acceso al conocimiento, fundamentales para el avance de los saberes de la humanidad y la mejora de nuestra capacidad de análisis y crítica de la realidad.
Uno de los ejemplos más visible de esa transformación tecnológica ha sido la evolución de los periódicos en papel que, poco a poco, están dejando de ser parte de la vida social. Hasta hace unos años, su presencia en los hogares, en los bares o en las bibliotecas formaba parte del imaginario popular. Hoy empiezan a ser una rareza. Seguramente, aún resisten gracias a la perseverancia de una generación que todavía nos negamos a prescindir de la satisfacción de tener un periódico entre las manos. Sabemos que esta experiencia tiene su tiempo contado, pero, al menos en mi caso, es otra forma de resistencia contra la aceleración del tiempo y a favor de determinados valores, como el derecho a la información.
Para mi generación, más allá de predilecciones personales, el mejor periodismo, además de sinónimo de rigor informativo, siempre ha sido garantía de veracidad, porque damos por hecho que entre las cualidades del buen periodista debe estar el compromiso con la verdad, la responsabilidad social y la independencia profesional. Pero como también sabemos que el idealismo se da de bruces contra la realidad, para asegurarnos libertad de criterio personal, como dirían Pio Baroja o Manuel Vázquez Montalbán, por no fiarnos nunca del lector de un solo periódico, algunas procuramos leer varios.
Aun así, la verdad se nos escapa de las manos. En la actualidad cada vez es más complicado saber dónde encontrar información fidedigna. La multiplicación casi infinita de canales informativos de todo tipo -muchos de ellos auténticas máquinas de manipulación- y los juegos de poder entre los grandes grupos mediáticos, pervierten todavía más las garantías de independencia y veracidad. Por ello, poder confiar en un periodismo honesto es primordial para garantizarnos cierto rigor informativo. En Narrar el abismo. Periodismo de conflicto en tiempos de impunidad Patricia Simón, excelente periodista especializada en conflictos, el periodismo consiste en investigar, estar en el lugar de los hechos, observar, preguntar, contrastar, estudiar, volver a preguntar, analizar y contar.
En este sentido, en el periodismo tradicional de proximidad, sobre todo en las pequeñas y medianas poblaciones, el papel del corresponsal local ha sido clave a lo largo de estas últimas décadas, porque la relevancia de su labor se basa en el conocimiento exhaustivo del contexto y en las relaciones de confianza que establece con sus gentes, entidades locales e instituciones. Además, su función mediadora entre comunidad y cabecera editorial posibilita que las noticias se distribuyan de manera más equitativa entre las capitales de los territorios y las poblaciones de menor entidad demográfica, ya que los acontecimientos locales, en muchas ocasiones, son también importantes y necesarios para el conjunto del sistema informativo regional. Por otro lado, el corresponsal local es un auténtico contenedor de memoria. Sus colecciones de reportajes y noticiarios, así como el patrimonio fotográfico que los acompaña, son materiales de archivo imprescindibles para la historia.
Manuel Castells, hace ahora treinta años, en su clásico La era de la información. Economía, sociedad y cultura ya subrayó el valor de la información local para reforzar la democracia en la era de la sociedad red. Hablaba entonces de la importancia de la comunicación que se generaba en los “espacios de los lugares”, que el autor relacionaba con la vida comunitaria en los barrios y la relación directa con la ciudadanía, frente a la producida en los “espacios de los flujos”, regulada por los intereses económico de los mercados financieros y tecnológicos.
El cometido que cumplen los corresponsales locales en la verificación de campo, en el acceso a las fuentes primarias y en la creación de confianza en la comunidad es una de las mejores garantías contra la desinformación y la denominada posverdad, aquella que distorsiona deliberadamente la realidad para manipular las emociones e influir en la opinión pública con mentiras, bulos y burdas manipulaciones de las noticias.
Quizás, parafraseando la ética del artesano de Richard Sennett, el trabajo del corresponsal local no debería pensarse como reliquia del pasado, sino como una de las defensas más modernas contra el desorden informativo, bajo cuya aparente promesa de la abundancia tal vez se oculte una forma perversa de destrucción del conocimiento.