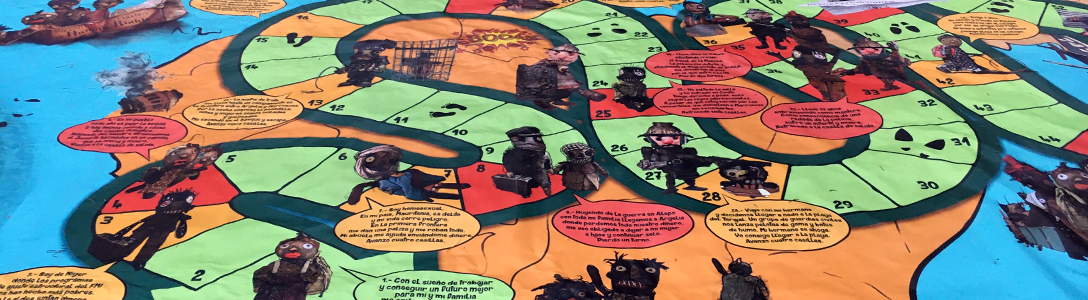A lo largo de la historia contemporánea, los feminismos han contribuido a cambiar de forma significativa las condiciones materiales de la vida de las mujeres, pero también la de los hombres. A pesar de los recientes giros conservadores, transfóbicos, excluyentes y racistas, algunos hemos aprendido mucho de su historia, de sus militancias heterogéneas, de sus inteligencias académicas, de sus potencias instituyentes, de sus formas de vivir. Nos han permitido modular nuestro pensamiento y modelar nuestras relaciones sociales, nos han resituado en una mutua relación menos autoritaria y mucho más democrática. En definitiva, han moderado nuestras formas de entender el poder y entre tods distribuirlo de forma más igualitaria.
Sin embargo, parece que no a todos los hombres -ni a algunas mujeres- les hace demasiada gracia el papel protagonista que tiene el feminismo en la sociedad actual. Cada vez se escuchan más voces contrarias a lo que denominan “excesos” del feminismo. Recientemente, sobre todo en los días cercanos al último 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, los medios de comunicación han publicado encuestas donde aparecen datos sobre la preocupación que los hombres tienen sobre la fragilidad de sus derechos o sobre sus sentimientos agraviados. Al parecer –a pesar de que estadísticas de todo tipo sigan indicando lo contrario─, se sienten heridos y resentidos por la pérdida de poder, por su inestabilidad identitaria o por el cuestionamiento de su masculinidad. Como dice Christine Delphy para muchos supone un ataque a la propia identidad, a las coordenadas que organizan su mundo y las propias relaciones sociales.

Además, lo que es aún más preocupante, estos hombres “discriminados” adoptan, de paso, discursos ultranacionalistas, integristas, autoritarios y racistas. Parafraseando a Nuria Alabao, el feminismo genera incomodidad, dice esta miembra del colectivo Cantoneras autors de “La hegemonía de la clase media en el último ciclo feminista», publicado en Cuadernos de estrategia 1 (Traficantes de sueños, 2024), pero lo peor es que -añade- ese malestar está siendo instrumentalizado por la derecha reaccionaria y la extrema derecha en todo el mundo, también aquí cerca. Amparándose en el agravio, algunos no dudan en utilizar la violencia. Según algunas estadísticas está aumentando la violencia de género y el machismo crece de manera muy preocupante entre los jóvenes. Es decir, a la sombra de una supuesta masculinidad herida, resurge una reacción patriarcal en toda regla.
Durante siglos, casi todas las sociedades han tratado la dominación masculina sobre las mujeres como algo “natural”. Literalmente, “patriarcado” significa “regla del padre”. Las mujeres, junto a hijos, esclavos, bienes materiales y naturales formaban parte del “patrimonio” del hombre, que tenía poder absoluto sobre todas esas propiedades. Todavía hoy, en muchas partes del mundo es así, lo cual indica que el sistema patriarcal sigue siendo una estructura institucional de poder y un conjunto de tecnologías sociales de dominio que han determinado las relaciones de parentesco, los roles de género y las formas de la sexualidad heteronormativa.
Por mucho que las ideologías reaccionarias digan lo contrario, cuando piensan que el feminismo ha ido demasiado lejos, el patriarcado fue y sigue siendo un sistema muy eficaz de dominación, segregación, opresión y miedo
Para Silvia Federici, las feministas han sacado a la luz y han denunciado las estrategias y la violencia por medio de las cuales los sistemas de explotación han intentado disciplinar y apropiarse del cuerpo femenino, poniendo de manifiesto que los cuerpos de las mujeres han constituido los principales objetivos para el despliegue de las técnicas y relaciones de poder. En este sentido, viene bien recordar su célebre Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria (Traficantes de sueños, 2010) donde, a partir del estudio de la persecución y quema de brujas, no solo desentraña uno de los episodios más inefables de la historia moderna, sino el corazón de una poderosa dinámica de expropiación social dirigida sobre el cuerpo, los saberes y la reproducción de las mujeres
Los estudios y biografías activistas que se han producido acerca del control ejercido sobre la función reproductiva de las mujeres, los efectos de las violaciones, el maltrato, el asesinato o la imposición de cánones sociales de belleza o comportamiento constituyen una enorme contribución al legado de la humanidad. Aunque se manifieste en una interminable variedad de formas histórica y culturalmente específicas, con sus propias características antropológicas, económicas, sociales y políticas, el principal objetivo del feminismo siempre ha sido abolir esa estructura de dominación.


Además, tras una evolución coherente con su propia condición instituyente, los feminismos hoy hablan de todo ─dicen Marta Cabezas y Cristina Vega (eds) en La reacción patriarcal (Bellaterra, 2022) que también inspira este texto─, y lo hacen de forma entrecruzada y transversal: de la pobreza, de los cuidados, del extractivismo y la devastación ambiental, del aborto y la soberanía de los cuerpos colectivos, de la precarización de los trabajos, de la criminalización de la pobreza en el sistema carcelario, del endeudamiento y del racismo institucional.
Como se leía en el manifiesto de la Comisión 8 de Marzo, el feminismo habla desde la voz herida de una mujer octogenaria desahuciada, expulsada de su casa como hicimos con las judías sefardíes, moriscas o gitanas y ahora con las saharauis y palestinas. Pero el feminismo habla también de árboles, de sequía y aire contaminado, y de las condiciones de producción del norte global que sigue explotando los recursos materiales y humanos de los sures precarizados, de migrantes, de personas desplazadas, encarceladas, e indígenas asesinadas por defender su tierra. El feminismo habla de la sanidad pública, accesible y universal para luchar contra un sistema que agota y hace enfermar. El feminismo es plural y diverso, defiende la justicia social y la igualdad; se nutre de las luchas de todas las mujeres y todas las personas que no estamos dispuestas a que se retroceda y se pierdan los derechos adquiridos tras tantas luchas.