El pasado mes de noviembre, en el marco del festival Literaktum, coincidiendo con la presentación de su último libro El silencio de la guerra (Acantilado, 2024) el Museo de San Telmo de Donostia/San Sebastián me invitó a mantener un diálogo con su autor Antonio Monegal, catedrático de Teoría de la literatura y Literatura comparada del Universidad Pompeu Fabra.
Tal vez, para comprender mejor el sentido del libro, convendría retrotraernos unos años atrás cuando publicó Como el aire que respiramos. El sentido de la cultura (Acantilado, 2022). Suele ser muy habitual escuchar que la cultura es un campo plenamente autónomo que se circunscribe a las bellas artes y sus manifestaciones clásicas -la danza, el teatro, la literatura, la música, la arquitectura o las artes plásticas y visuales, en toda su extensión-, también a los materiales intelectuales de los diversos campos del pensamiento o a los productos de las industrias culturales. Sin embargo, otros pensamos que, parafraseando a Raymond Williams, la cultura además de acoger esas formas de producción simbólica, es también un sistema de relación con el entorno natural y social que modifica y además da sentido a la experiencia humana. Tanto es así que, como Monegal subraya, nos parece imposible separar la cultura de lo que ocurre en nuestras vidas y en la sociedad y, a la vez, pensamos que sin ella es imposible cambiar las primeras ni la segunda. En fin, hablamos de ese viejo debate entre una concepción idealista de la cultura y otra materialista, incluso dialéctica, que se reproduce cada vez que hablamos del acceso a la cultura o de derechos culturales que, desde mi punto de vista, siempre deberían estar siempre vinculados a la justicia social.

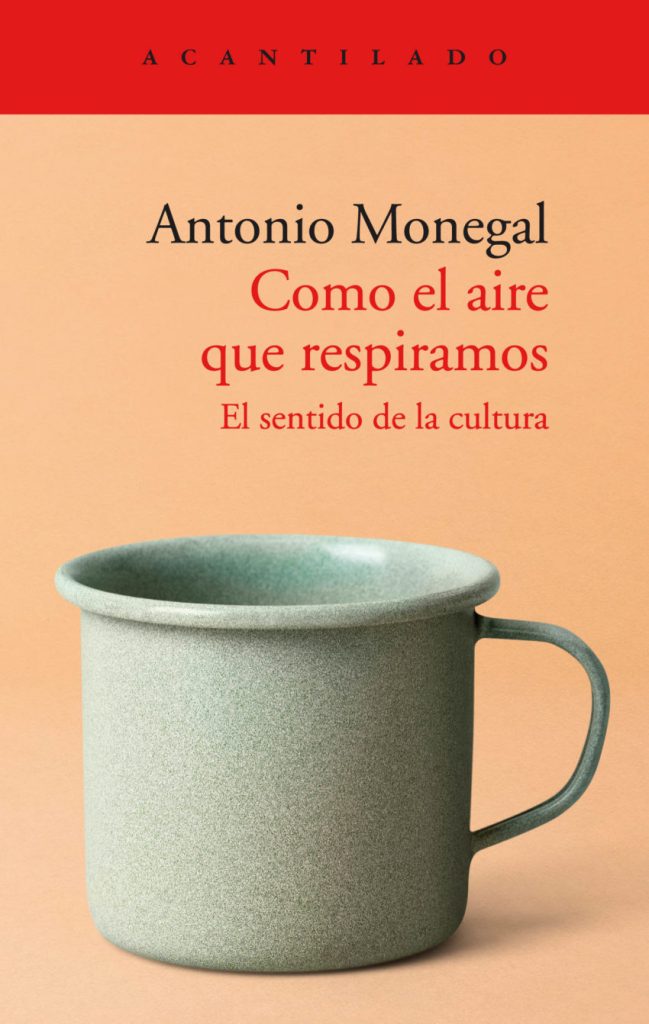
Por otro lado, más allá de ese dualismo simplificador, siempre atravesado por vectores paradójicos que complementan o contraponen ambas visiones, muy a menudo, cierto idealismo nos empuja a pensar que la cultura, los avances en la educación o las creaciones de la sensibilidad artística son, en sí mismos, positivos y contribuyen a desterrar la barbarie. A pesar de que algo de verdad expresa esa afirmación, no podemos garantizar con absoluta certeza que exista una correlación entre conocimiento y moral. Aunque la historia se ha constituido a partir de grandes hitos culturales, a su lado también se han manifestado las peores manifestaciones de la barbarie. Fue Walter Benjamin, quien en Sobre el concepto de historia nos legó la frase tantas veces repetida, pero no por ello menos ineludible y necesaria: “no hay documento de cultura que no lo sea, al tiempo, de barbarie”
Monegal nos dice que “frente a quienes ven la cultura como un componente decorativo de nuestra vida cotidiana, casi todo lo importante que ocurre a nuestro alrededor es propiamente cultura, hasta aquello que nos conduce a la destrucción de la naturaleza. Se lucha y se mata por cultura: la mayor parte de los conflictos violentos que desgarran nuestro mundo tienen una base cultural, étnica, religiosa, de legados coloniales o memoria de agravios históricos (…) Como dice Roberto Esposito en Comunidad y violencia (Minerva 12, Círculo de Bellas Artes, 2009) “la institución de la comunidad parece ligada a la sangre de un cadáver abandonado en el polvo”. Las tensiones identitarias, los flujos migratorios, los choques raciales, intergeneracionales y de género que agitan nuestras sociedades son manifestaciones de factores culturales. Aunque no lo parezca, es imposible separar el rostro hostil de la cultura de su faceta benévola y edificante o de su vinculación con las más elevadas actividades humanas.
La violencia y la guerra se canta desde la noche de los tiempos. Vale la pena recordar que la primera palabra de Ilíada de Homero, tal vez el primer poema de occidente, es menin, cólera. La cólera funesta de Aquiles con la que empieza todo (me siento más cerca del poeta Arquíloco, que proponía arrojar las armas antes de avanzar hacia la batalla).
A pesar de que, en estas fechas, los rituales navideños proclaman tiempos de paz y buena voluntad entre los seres humanos, tenemos la sensación de que vivimos en un estado de alerta permanente porque, aunque las bombas -de momento- no lleguen a nuestras ciudades, estamos afectados por las decisiones que nuestros gobiernos toman sobre el desarrollo de las guerras en el mundo. La amenaza nuclear está presente constantemente en los medios de comunicación.
El hermoso texto En el aire conmovido: afectos desgarrados o los malestares en la cultura de George Didi-Huberman, publicado para la exposición que el mismo ha comisariado para el Museo Reina Sofía, comienza diciendo: “Hoy más que nunca, parece, que experimentamos un desgarro, un desquiciamiento afectivo frente a la historia que nos arrastra y, en concreto, frente al mundo de la cultura, que nos hubiera gustado creer indemne a ese malestar y que podría también remitir a El malestar en la cultura, el famoso ensayo de Sigmund Freud. Sabemos que lo escribió en el verano de 1929, muy cerca de Berchtesgaden, en los Alpes bávaros (un lugar que iba a resultar de siniestro recuerdo, puesto que pronto sirvió como residencia privilegiada para Adolf Hitler). El título inicial, caracterizado por la esperanza o por la ironía “La felicidad y la cultura”, muy pronto reemplazado por su opuesto “La infelicidad en la cultura”) y luego por el título definitivo. Este ensayo lo podríamos releer a la luz y las sombras de una verdadera actualidad del malestar que nos concierne ahora y siempre que los testimonios de barbarie se hacen cada vez más frecuentes.
Entre Ucrania y Rusia se alarga un conflicto fronterizo que podría acabar enquistado. En Oriente Medio, la desproporcionada e injusta guerra entre la indefensa Palestina y la prepotente Israel se despliega más allá de las naciones implicadas y además afecta a una extensa región, fundamental en la geopolítica del mundo. Según Amnistía Internacional, el cinturón de naciones y territorios que recorre África de este a oeste, desde el Mar Rojo hasta el Atlántico -prácticamente la totalidad del Sahel- está afectado por sequías devastadoras y riesgos de hambruna, agudizados por el cambio climático, por la expansión del terrorismo yihadista y conflictos armados intermitentes que causan gran inestabilidad política. En Latinoamérica, aunque no hay graves conflictos fronterizos, la incertidumbre política, las crisis de inseguridad causadas por el crimen organizado y la inestabilidad gubernamental están también determinadas, en gran medida, por los efectos que en esa región del mundo causa la fluctuación económica internacional.
En El silencio de la guerra, justo al comienzo del capítulo “Cultura y guerra”, Antonio Monegal nos recuerda que, lamentablemente, no hay un tiempo por completo ajeno a la guerra. La arrastramos en nuestro pasado, su huella resurge en los debates del presente, nos amenaza siempre como posibilidad. También subraya que cierta idealización de la cultura presupone que esta es lo contrario a la guerra o que la primera es representación de los valores civilizatorios y la segunda de los horrores de la barbarie. Sin embargo, hay muchas evidencias históricas de que la violencia ha sido indisociable del progreso de las sociedades. Decir que la guerra es inhumana no nos exime de reconocer que es una actividad característica de nuestra especie, insiste Monegal. De hecho, la construcción de la imagen del enemigo es uno de los mecanismos culturales indispensables para la escalada de cualquier conflicto hasta llegar a la violencia social, las confrontaciones civiles y las guerras entre naciones. Los imaginarios culturales que construimos sobre los “enemigos” sirven también para configurar marcos ideológicos propicios para la expansión del odio y, por tanto, identificar colectivos determinados como amenazantes.
Es en este sentido, cuando Carl Schmitt en El concepto de lo político, escribe: «La distinción política específica, aquella a la que pueden reconducirse todas las acciones y motivos políticos, es la distinción de amigo y enemigo. Lo que esta proporciona no es desde luego una definición exhaustiva de lo político, ni una descripción de su contenido, pero sí una determinación de su concepto en el sentido de un criterio». Así, el carácter polémico que Schmitt reconoce en el par amigo-enemigo intenta explicar el sentido en el que la violencia forma parte de lo político como impulso aniquilador… se refiere a “la posibilidad real de matar físicamente al enemigo”.
El espacio cultural contemporáneo es una constante afirmación o negación de identidades. Sin embargo, aunque nos empeñemos, la identidad no se tiene nunca en su totalidad, siempre se va constituyendo, se afirma en la toma de posición y en la acción. Es decir, no se tiene, se practica. Según Monegal, el auge de los ultranacionalismos y la pervivencia de la nación compacta y pura como criterio articulador de la convivencia contrastan con la complejidad de los vínculos transnacionales, a la cual se suma la heterogeneidad interna de las sociedades globalizadas, hechas de experiencias diaspóricas, migraciones, exilios, identidades híbridas y adscripciones culturales múltiples y fluidas.


Desde el respeto a la diferencia, sin aspirar a un utópico gobierno global, esta nueva realidad pide aprender nuevas estrategias de relación, dice Kwame Anthony Appiah en Cosmopolitismo. La ética en un mundo extraño (Katz, 2007). Sin la conciencia de las pluralidades culturales y el compromiso con su aceptación, no es posible la conversación, la convivencia, la gestión de los conflictos, ni la cooperación en la resolución de los problemas que afectan al conjunto del género humano y al planeta. Lo llamemos o no cosmopolitismo -dice Appiah- esta tesitura ética es la condición de la supervivencia en la era de la globalización.
En varios aspectos, señala Achile Mbembe en Políticas de la enemistad (NED, 2018) la cuestión que se nos formula es la de saber si posible otra política del mundo que no descanse ya necesariamente en la diferencia o la alteridad, sino en cierta idea de lo semejante y de lo “en común”. ¿No estamos condenados a vivir expuestos unos a otros, a veces en el mismo espacio? Para lograrlo -indica Mbembe-, habrá que pensar la democracia más allá de la yuxtaposición de las singularidades tanto como de la ideología simplista de la integración. La democracia venidera se construirá sobre la base de una clara distinción entre lo “universal” y lo “en común”. Lo universal implica la inclusión en algo o en alguna entidad ya constituida. Lo en común presupone una relación de copertenencia: la idea de un mundo, el único que tenemos, que para garantizar su perpetuación debe ser compartido por el conjunto de sus derechohabientes, por todas las especies involucradas. Para que este compartir sea posible y acaezca esa democracia planetaria, la democracia de las especies y la exigencia de justicia y de reparación son insoslayables. Ese modo de hacer simpoiético que Donna Haraway propone para la vida interdependiente y colaborativo entre seres humanos y otras especies, en lugar del individualismo y la dominación.
