A pesar de que los datos sobre asistencia a servicios religiosos u otras formas de identificación eclesial indican que la religiosidad social no ha aumentado en el mundo de manera significativa, paradójicamente, parece que, por la necesidad de encontrar respuestas a la incertidumbre en la que vivimos, la espiritualidad está cada vez más más presente en nuestras sociedades.
Sin ir más lejos, y tal vez como síntoma, en nuestro contexto cultural hemos asistido en los últimos meses a la entrega del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades al mediático filósofo Byung-Chul Han, cuyo último libro traducido al español es precisamente Sobre Dios. Pensar con Simone Weil, reconocida filósofa mística que ha servido también de inspiración para Lux, el último disco de la cantante Rosalía. A esta coincidencia se suma el estreno de Los domingos, la última película de la directora Alauda Ruiz de Azua, cuya trama principal se construye alrededor de una joven que quiere hacerse monja de clausura. Estos tres productos de la industria cultural parecen indicar que, aunque a finales del siglo XIX Nietzsche enunciara el célebre “Dios ha muerto”, su figura sigue muy presente, tanto en sus formas espirituales (personales) o religiosas (comunidades) como en las eclesiásticas y normativas (poder y doctrina) que, por cierto, no tienen que estar necesariamente vinculadas. Alguien puede tener intensas experiencias espirituales o religiosas y no pertenecer de forma explícita a ninguna iglesia o, por el contrario, ser miembro activo de alguna y no tener el más mínimo escrúpulo para ser un perverso genocida. Por citar a alguna en concreto, ahí tenemos a Netayahu o el mismísmo Trump que no paran de invocar a Dios para justifcar sus «buenas» acciones en nombre del bien.



Cuando, tanto en La gaya ciencia (Tecnos 2016) como en Así habló Zaratustra (Alinaza, 2011), Nietzsche escribió aquella célebre sentencia filosófica, por ser más precisos, no pretendía afirmar que alguna vez hubiera existido un ser divino y en ese momento de la historia había dejado de hacerlo, sino, más bien, quiso hacer una observación cultural sobre el desmoronamiento del sistema de valores y verdades en el que se había apoyado la sociedad europea durante siglos. Para este maestro de la sospecha, la Ilustración, con su confianza ciega en la razón y la ciencia, o la modernidad, con la secularización social, la exacerbación de la autonomía individual y el desarrollo del progreso tecnológico sin límites éticos, habrían socavado las bases religiosas de la cultura europea. Por tanto, la “muerte de dios” representaría sobre todo la crisis de sentido de los valores cristianos que nos habían llevado hasta ese momento histórico y, en consecuencia, esa pérdida habría derivado en formas nihilistas de habitar el mundo. Ante ese vacío, Nietzsche nos habló de la responsabilidad radical del ser humano singular, pero aceptando que vive en relación con la multiplicidad de otr+s, en un mundo compartido.
Por aquel entonces, el capitalismo ya había comenzado a acelerar al máximo la locomotora de la historia, esa que nos ha traído a toda máquina hasta estos tiempos de incertidumbre. Quizás ahora también se esté instalando en algunos sectores de la sociedad esa sensación de crisis existencial de sentido y la necesidad de vida espiritual tenga que ver con el miedo producido por la inestabilidad económica, derivada de la injusta redistribución de la riqueza; con la inseguridad social, la fragilidad del arraigo y los vínculos, en unas sociedades cada vez más individualizadas; o la ausencia de estabilidad política y ecológica, causadas por las polarizaciones ideológicas, el desprestigio del sistema democrático, las guerras, las pandemias, el cambio climático, etc. De alguna manera, en determinados aspectos relacionados con los asuntos espirituales parece que no han cambiado tanto las cosas. Al fin y al cabo, en los confines de la historia, los dioses surgieron en la mente de los humanos para combatir el temor a los truenos, el miedo a los relámpagos, el vacío de lo desconocido o la falta de conocimiento empírico sobre los asuntos ignotos del mundo. La fuerza de la religiones radicaba en que proponían métodos espirituales para liberarnos de la angustia y para esperar una vida feliz después de la muerte.
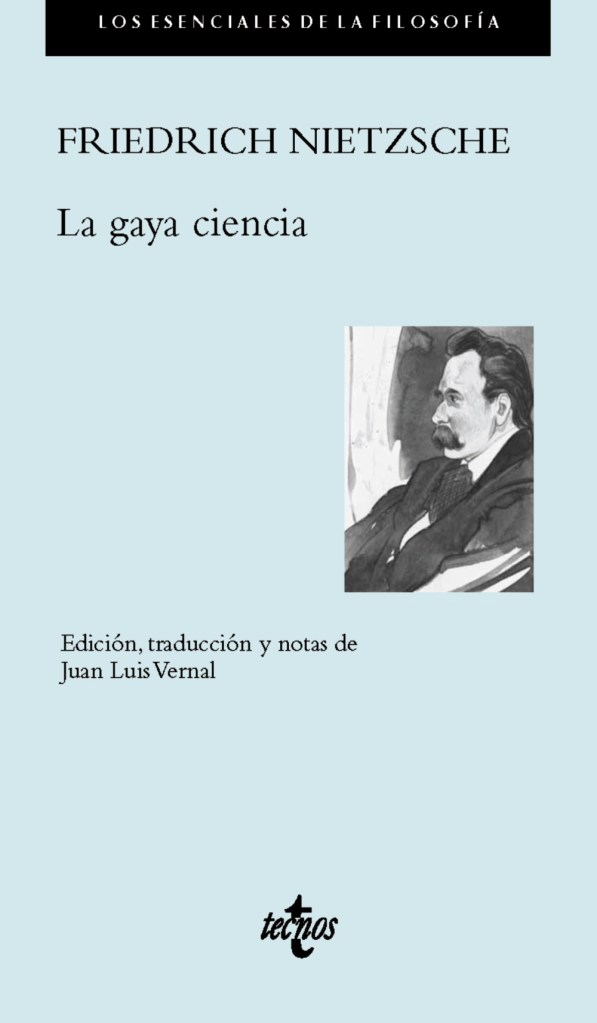

Visto así, es comprensible que, por la falta de certezas vitales en la que vivimos, la necesidad individual de cierta trascendencia divina aparezca como recurso identitario, alivio personal o refugio afectivo, aunque no podemos perder de vista que ese regreso de dios puede significar al mismo tiempo una amenaza, en la medida que se utilice como una instrumentalización religiosa vinculada a posiciones políticas ultraconservadoras, reaccionarias y antidemocráticas.
Entre ambas situaciones sociológicas media un abismo. Una cosa es el derecho religioso individual y comunitario, tan respetable como el agnosticismo o el ateísmo; y otra muy diferente que las formas de poder de las correspondientes iglesias se alíen con determinadas fuerzas políticas para imponer una agenda teocrática, con las consecuencias que conlleva en relación con la cancelación de libertades y suspensión de derechos. En esa encrucijada, invocar a dios no es neutral. Es importante saber desde dónde y con qué fines se hace.
Cuando los ateos defendemos la inmanencia, es decir, que todo lo que existe está contenido en el mismo mundo y, por tanto, los seres, los valores y el sentido de las cosas emergen de la vida misma, algunos creyentes nos responden que no “podemos” comprender la existencia de dios y su trascendencia porque no tenemos fe. Y nos quedamos con tres palmos de narices, como si tuviéramos una falla cognitiva y fuéramos seres limitados. En esa dialéctica se vuelve baladí nuestro empeño en demostrar que, como sugiere Slavoj Zizek en su reciente Ateísmo cristiano. Cómo ser un verdadero materialista (Akal, 2025) el ateísmo no está reñido con determinadas formas de trascendencia espiritual.
Cuando nos reafirmamos en la trascendencia que tienen los valores y las capacidades humanas nos responden que es gracias a dios. Lo mismo si tratamos de explicar que, por nosotros mismos, somos capaces de escapar de las inercias del conocimiento y avanzar en los saberes o abrirnos a la alteridad mediante la ética y la empatía; o cuando nos reafirmamos en la capacidad de conmocionarnos ante la singularidad estética, bien sea natural o creada por humanos (también se podría decir arte o belleza). Cuando nos invocan a ese dios todopoderoso, el dogma de su verdad revelada siempre se impone a la inmanencia de nuestra condición humana contingente. Pero como dijo el poeta Alfred Tennyson, coetáneo de Nietzsche, muchas veces hay más fe en una honrada duda que en la mitad de las creencias. Es decir, la condición dubitativa puede ser más auténtica y espiritual que la adhesión ciega a dogmas establecidos.

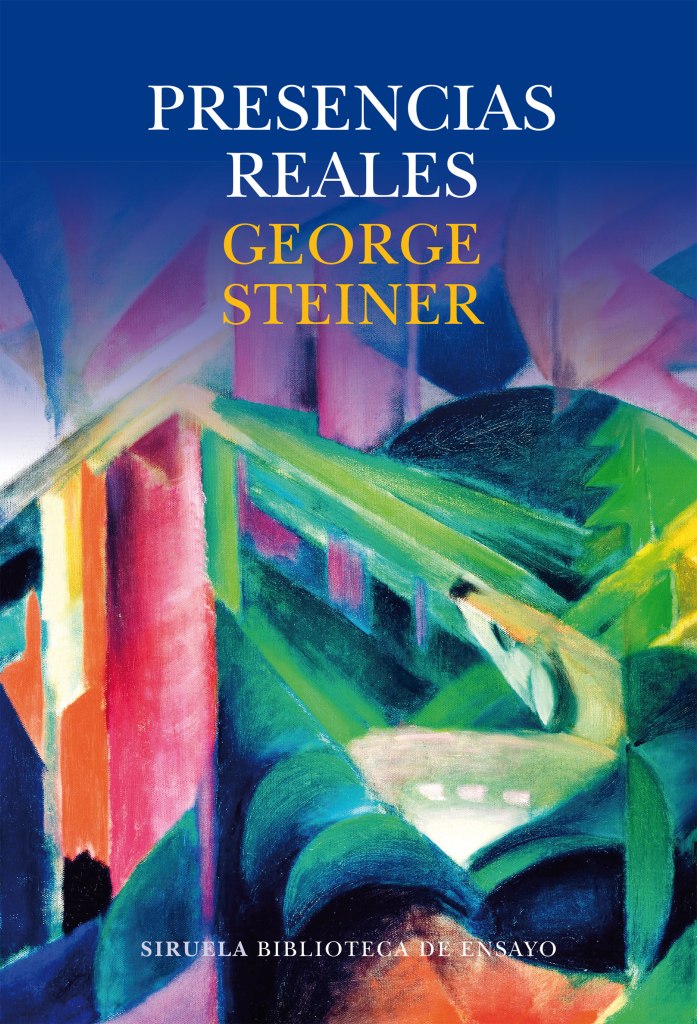
Estar en el mundo material, vivir la inmanencia de las cosas no nos impide querer trascenderlo, sin tener que salir de él, o intentar transformarlo, mediante las diferentes potencias creativa. George Steiner en Presencias reales (Siruela, 2017) llegó a equiparar la sensación de belleza que produce el arte con la epifanía religiosa. Planteó la tesis de que todas las expresiones de arte genuino y la comunicación humana a través del uso del lenguaje están enraizadas en una realidad trascendente que está, a su vez, relacionada de forma íntima e inextricable con la presencia real de lo divino, independientemente del credo que se profese. Esta espiritualidad humana, sin necesidad de un dios, concreto, no se inscribe en una concepción sobrenatural sino en las formas posibles de conciencia sensible mundana, en todas sus expresiones materiales, y en la comunicación con sus gentes y sus capacidades de reconocimiento mutuo. La propia Simone Weil, en A la espera de dios (Trotta, 2024) situaba su condición neocatólica -ella era de origen judía- en el significado original del término griego katholikos, que significa global, lo que es común a todos y a todas las personas nos concierne: “La conveniencia de las cosas, de los seres, de los acontecimientos, consiste solamente en esto, en que existen y no debemos desear que no existan o que sean de otra forma. Tal deseo es una impiedad respecto a nuestra patria universal, una falta al amor estoico debido al universo”. En cierto modo, como lo cuenta en La gravedad y la gracia (Alianza, 2024) toda su vida consistió en ir al encuentro de la perfección divina para poder entender las desgracias humanas. La misma Rosalía, aunque se reconoce en su tradición familiar católica, reivindica en las letras de sus canciones otras formas de espiritualidad religiosa que sitúa su música más allá de catecismos, doctrinas o dogmas segregadores. Su religiosidad es incluyente. Cuando Simone Weil, y de su mano Rosalía, proclaman su amor a dios, también llaman a la fraternidad.


Sin embargo, cuando la espiritualidad es atrapada por la disciplina y el orden de las iglesias -sean cuales fueren- la trascendencia queda supeditada tan solo al mandato divino, a los manuales y normas de sus sacerdotes. Entonces dios es separado de su “universalidad” y reducido a identidad, como mero signo de pertenencia que distingue o segrega a un grupo frente otro. Lo sagrado se convierte en frontera y la doctrina en muro de ortodoxia.
¿A qué dios se refieren y qué espiritualidad proclaman las iglesias evangélicas u otros sectores cristianos ultraortodoxos cuando bajo sus lemas “nuestro dios”, “la familia tradicional” o “nuestra patria primero” están apoyando la agenda globalista ultraconservadora de la extrema derecha más intolerante? La misma pregunta nos podríamos hacer con las corrientes más fundamentalistas del islamismo o con determinadas dinámicas del judaísmo ultra sionista.
Esa radical diferencia entre las respetables creencias individuales o la espiritualidad personal y las formas de poder religioso organizado para socavar nuestra libertad nos sitúa ante una realidad que nos obliga a tomar partido. Al parecer, ya no basta que respetemos democráticamente el derecho a la diferencia de creencias o la libertad de culto que siempre hemos proclamado los ateos, al contrario, lo que la agenda ultraconservadora pretende en nombre del teísmo más intolerante es que esas iglesias, aliadas con las fuerzas políticas más reaccionarias, puedan construir un régimen global teocrático, en el que los valores democráticos queden subsumidos en los preceptos religiosos.
No parece que la atención al prójimo como forma suprema de espiritualidad, la bondad y la gracia, el bien impersonal sin intereses, la humildad extrema, el cuidado del mundo y la atención al sufrimiento de las personas, el arraigo como vínculo y no como nación, la asunción de la vulnerabilidad humana, la búsqueda de la verdad sin concesiones y la ética de la gracia divina que estuvieron en el centro de la vida de Weil tengan nada que ver con las doctrinas reaccionarias de todas estas corrientes religiosas que tratan de imponer la agenda del odio en el mundo.

He leído tu texto Santiago, como quien lee a alguien que no habla contra la espiritualidad, sino contra su captura. Y ahí conecto profundamente.
Comparto la idea de que no estamos asistiendo tanto al “retorno de Dios” como al retorno de la necesidad de sentido en un mundo frágil, acelerado y saturado de estímulos, pero pobre en raíces. Desde ahí, entiendo la espiritualidad no como refugio ni como identidad cerrada, sino como capacidad humana de profundidad, de vínculo, de cuidado y de conciencia.
En este punto, no puedo evitar pensar en el diagnóstico que hace Byung-Chul Han en La sociedad del cansancio. No vivimos solo una crisis económica, política o ecológica, sino una crisis de conciencia. Una conciencia agotada, hiperestimulada, dispersa y autoexplotada, que ha perdido la capacidad de silencio, de pausa y de interioridad. Tal vez ese “regreso de Dios” que observamos en distintas formas culturales no sea tanto una vuelta a lo religioso como una reacción al cansancio profundo de una conciencia que ya no puede sostenerse solo en el rendimiento, la productividad o la autoexigencia constante.
Desde ahí, la espiritualidad aparece no como creencia, sino como necesidad de recuperar profundidad frente a la superficie, sentido frente a la aceleración, atención frente a la dispersión. No necesariamente como fe en un Dios trascendente, sino como anhelo de una conciencia más ancha, menos instrumentalizada, más viva.
Desde mi experiencia, personal y profesional, veo cada día personas que no buscan dogmas, sino orientación, no verdades reveladas, sino coherencia interna. Personas que no quieren pertenecer a una iglesia, pero sí pertenecer a la vida, al mundo y a algo que tenga valor más allá del rendimiento, del éxito o del miedo.
Por eso me resulta clave la distinción que haces entre espiritualidad vivida y religión instrumentalizada. Cuando la espiritualidad nace de la experiencia, suele abrir. Cuando nace del poder, suele cerrar. Y ahí el problema no es Dios, sino el uso que se hace de su nombre para justificar exclusión, superioridad moral o agendas políticas que poco tienen que ver con el cuidado del ser humano.
Me siento especialmente cerca de esa idea de trascendencia sin huida del mundo. Trascender no como escapar de la vida, sino como habitarla con más presencia, más ética y más responsabilidad. Una trascendencia que se expresa en cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, cómo miramos al otro y cómo cuidamos lo común.
Ahí es donde, para mí, espiritualidad, psicología y humanismo se encuentran. No en lo sobrenatural, sino en la dignidad, en la capacidad de conciencia, en la empatía, en la belleza, en la posibilidad de elegir no dañar cuando podríamos hacerlo.
También comparto tu alerta. Cuando lo sagrado se convierte en frontera, deja de ser sagrado. Cuando Dios se convierte en identidad excluyente, deja de ser misterio y se transforma en herramienta de control. Y eso, históricamente, nunca ha terminado bien.
Quizá la pregunta ya no sea si Dios ha muerto o ha vuelto, sino qué tipo de humanidad queremos sostener las personas. Y desde ahí, qué espiritualidades, religiosas o no, contribuyen a más vida, más libertad y más responsabilidad compartida.
Gracias por un texto que no simplifica, que no grita y que invita a pensar sin obligar a creer.
Marta Arcaute