Este texto lo escribí hace unos meses para el catálogo de la exposición 247 de Alonso Gil. El propio artista y Esther Regueira, comisaria de la muestra que se presentó este otoño en la Sala Atín Aya de Sevilla y editora de la publicación, me consultaron para publicar en el catálogo una nueva versión ampliada de otro que, pocos días antes del “Día Internacional de los Trabajadores”, escribí a finales de abril del año 2021 para el Diario Vasco y posteriormente edité en mi blog. Se titulaba La cultura del trabajo y fue una reflexión que hice tras la lectura El problema del trabajo. Feminismo, marxismo, políticas contra el trabajo e imaginarios más allá del trabajo (Traficantes de sueños, 2020) excelente ensayo de Kathi Weeks, profesora de estudios de género, sexualidad y feministas en la Universidad de Duke.

En Tiempo. La dimensión temporal y el arte de vivir, Rüdiger Safranski [1]escribe que quizá por primera vez en la historia hemos llegado a un punto en el que el tiempo y la atención al respectivo tiempo propio han de convertirse en materia fundamental de la política. Tendríamos que desarrollar e implementar –añade– otros tipos de socialización y administración del tiempo, aunque, por desgracia, la clase política todavía, al parecer, no lo ha entendido bien.
Desde finales del siglo XIX el movimiento obrero adquirió carta de naturaleza política en las luchas internacionales por las mejoras en las condiciones laborales. La reducción de la jornada laboral se convirtió en una demanda inaudita debido a su capacidad de agrupar a trabajadores de todo tipo Y condición. La lucha por el tiempo ha sido central en la historia del desarrollo capitalista. Es evidente que, como se ha comprobado en las últimas modificaciones de la legislación laboral en España, todavía hoy reducir las horas de trabajo sigue siendo uno de los objetivos de sindicatos y organizaciones sociales. Hay una conciencia evidente de que se trabaja demasiado y, casi siempre, en condiciones que se podrían mejorar más, pero aún estamos muy lejos de aplicar medidas que impulsen auténticas transformaciones de los hábitos laborales que afecten de verdad a la calidad integral de nuestras vidas. Seguimos trabajando y viviendo con los mismos parámetros productivos y vitales que, en su empeño reformista, hace casi doscientos años propugnó el empresario, filántropo y socialista Robert Owen: ocho horas de trabajo, ocho de ocio y otras ocho de sueño.
A pesar de que la mayoría de las personas querría trabajar menos, incluso no hacerlo si las condiciones de vida se lo permitiesen, desde la infancia se inculca que trabajar para labrarnos un buen futuro es nuestra función principal en la vida. Kathi Weeks comienza su libro El problema del trabajo. Feminismo, marxismo, políticas contra el trabajo e imaginarios más allá del trabajo[2] con la siguiente pregunta: “¿Por qué trabajamos tanto tiempo y tan duramente?”, y se interroga sobre el por qué no hay una resistencia más activa al actual estado de cosa. La respuesta es bien sencilla, dice esta profesora de Género, Sexualidad y Estudios Feministas de la Universidad de Duke: lo hacemos porque “debemos”. Aunque siga siendo un misterio que le dediquemos tanto tiempo al trabajo y, en muchos casos, lo hagamos con evidente agrado, como parecen mostrar los personajes de Gritos (2002) de Alonso Gil, que además se sienten orgullosos de ser miembros de una comunidad social y de contribuir con su labor a fortalecer su pertenencia. Es decir, el trabajo sigue siendo una obligación, pero también una satisfacción. Como indica Esther Regueira en 247: “Los trabajadores y trabajadoras de las obras de Alonso no son gente resignada a un tipo de vida que se desarrolla entre las insatisfacciones y el aburrimiento, todo lo contrario, son personas que se rebelan en la medida de lo posible a la vida anodina y alienada que produce la repetición de una labor diaria, que cantan mientras realizan sus funciones, que entablan relaciones de amistad con sus vecinos y clientes, que subvierten el sometimiento reconociendo, eso sí, las per versiones de la actual moral del trabajo que les exprime y les conduce a una precariedad cada vez mayor que acentúa las desigualdades sociales. Son personas capaces de generar, incluso durante sus labores, nuevos mapas de significados”.
El mismo artista, es una persona comprometida con su tiempo histórico que entra en conflicto y en resistencia con muchas de sus inercias. Esto -añade Regueira- se plasma en el mismo 247, título que alude al trabajo ininterrumpido de los artistas, extensible a la comunidad creativa, pero también a la científica y a otras, en definitiva, aplicable a aquellas personas involucradas en su trabajo de una forma que en ocasiones llegaa a ser obsesiva y casi perversa.


Hay dos respuestas típicas a la pregunta de por qué trabajamos tanto y tan duro, nos dice Weeks: “La primera, y más obvia, es que trabajamos porque tenemos que trabajar: si bien algunas personas podemos elegir dónde trabajar, en una economía basada en el trabajo asalariado, poca gente tiene el poder de determinar qué términos específicos tendrá ese empleo, y menos aún podrá elegir si trabajar o no trabajar. Esta primera respuesta se centra en nuestras necesidades, y la segunda enfatiza nuestra voluntad para trabajar: trabajamos porque queremos. El trabajo proporciona distintas satisfacciones ─además de ingresos, puede ser una fuente de sentido, de propósitos, de estructura, de socialidad y de reconocimiento─. Ambas explicaciones son indudablemente importantes, pero son insuficientes. La coerción estructural por sí sola no puede explicar la relativa escasez de conflictos durante las horas en que estamos obligados a trabajar ni la implicación personal que muchas veces se espera que invirtamos; el consentimiento individual no puede explicar por qué el trabajo sería algo mucho más atractivo que otras partes de la vida. Sin duda, nuestros motivos para dedicar tanto tiempo y energía al trabajo son múltiples y cambiantes, por lo general implican una mezcla compleja de coerciones y elecciones, necesidades y deseos, hábitos e intenciones. Pero aunque la estructura de la sociedad del trabajo puede hacer necesarias las largas jornadas de trabajo, necesitamos una explicación más completa de cómo, por qué y en qué sentido muchos de nosotros aceptamos y habitamos esta exigencia. Una de las fuerzas que produce ese tipo de consentimiento es la moral oficial ─ese complejo de demandas, ideales y valores cambiantes─ que se conoce como ética del trabajo”.
Max Weber ya nos dijo que la idea del “deber”[3] ronda en nuestras vidas como el fantasma de una fe religiosa dirigida en esencia con toda firmeza contra cualquier goce despreocupado de la vida y de las alegrías que esta ofrece. El trabajo sería así una forma de comunión con Dios. “Quien no trabaja, no come”, sentenciaba San Pablo. Esto implicaba que, para ser un buen cristiano, era necesario ser independiente económicamente, ganarse el pan con el esfuerzo del trabajo y, así, no ser una carga social. La falta de esfuerzo o disciplina individual levantaba sospechas morales, de manera que las pocas ganas de trabajar sería síntoma de carecer del estado de gracia.


Así pues, estamos cada vez más obligados a ser productivos incluso en nuestro tiempo de descanso. Admitimos una progresiva extensión del tiempo y del espacio del trabajo, deslocalizado y sin horarios; nos sentimos empujadas a esforzarnos demasiado para mantener un ritmo de crecimiento, perfeccionamiento individual o progreso económico que en realidad no resulta beneficioso ni para cada una, ni para todas, y mucho menos para el planeta. El trabajo y la productividad, entendidos como objetivos finalistas y no como medio para una vida digna, destituyen la excelencia social del trabajo; el placer del proceso se sustituye por la instantaneidad del resultado y hemos aprendido a convertir incluso nuestro ocio en un sacrificio laboral sin remuneración. Si no contribuye a un incremento de riqueza, vivir es considerado una forma de pereza.
De esta manera, la otra cara de esas vidas sacrificadas y entregadas a Dios serían los pícaros, las vagas o maleantes, y hoy en día, las subsidiadas, becados, paradas, pensionadas, las migrantes, los habituales en las colas del hambre, las enfermas, los dependientes y otro tipo de personas pasivas, según la visión más productivista de la vida. En el capítulo titulado “Errancia y condena” de su libro Todo lo que se mueve Valeria Mata cita Escritos para desocupados (Sur,2005) de Vivian Abenshushan que, refiriéndose a los hermanos Caín y Abel hijos de Adán y Eva según la historia bíblica recogida en el libro del Génesis, dice: “Las formas de vida disímiles de cada hermano se vinculan también a un antagonismo ancestral: el que existe entre trabajadores, constructores de la civilización ─la estirpe de Caín─ y ociosos trashumantes, sin trabajo ni tierras ─la de Abel─. Abenshushan rastrea las raíces de los nombres de ambos hermanos y dice que Caín proviene del verbo hebreo kanah: adquirir, obtener, poseer. Caín es el propietario, el que posee las tierras. Abel viene del hebreo hebel: aliento, soplo, nada, y pertenece en cambio a los que se desplazan como el aire. En lugar de asentarse como el agricultor, Abel no dependía de ningún lugar concreto, pues su alimento iba consigo a todas partes, a diferencia de Caín, que estaba siempre trabajando, él no se extenuaba, era más libre y ligero”[4].
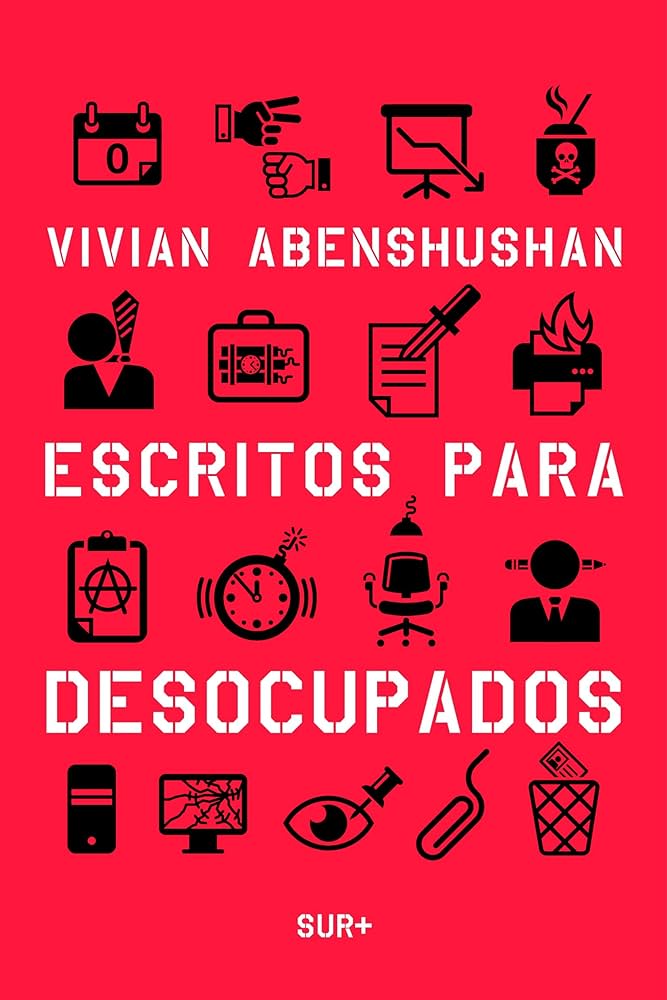

La vinculación de nuestras vidas con una especie de ascetismo moral del esfuerzo productivo está estrechamente ligada a nuestra condición de sujetos disciplinados. El citado Weber insiste en que, más allá de los análisis económicos que Karl Marx en su célebre El capital propuso sobre el origen de la acumulación capitalista, la aparición del proletariado y el trabajo alienado, es imprescindible contrarrestar ese economicismo con el papel que tienen las fuerzas culturales, las relaciones subjetivas, las formas de conciencia y las creencias religiosas en la formación de las personas, en el orden familiar, en las relaciones de género y sociales de la clase trabajadora. De hecho, el atractivo del trabajo como modelo de comportamiento y valor humano ejerce una poderosa influencia no solo en el imaginario liberal, sino también en el marxista, aunque este haya desarrollado líneas de investigación en sentido contrario como muestra, entre otros, el muy citado El derecho a la pereza de Paul Lafargue, coetáneo de Marx, donde afirma que cuando la jornada laboral se reduzca a tres horas se podría comenzar a practicar los beneficios de la pereza, la más noble de las virtudes.
Tal vez ─volviendo a Weeks─ por esa vinculación del trabajo con la figura del individuo “responsable” sea tan complicado realizar una crítica del trabajo que no sea entendida como ataque a los trabajadores; tan difícil como poner en cuestión que el matrimonio y la familia forman parte estructural de los modelos patriarcales de socialización.
Para Weber la naturalización de la necesidad del trabajo es como una “jaula de hierro” que, una vez separada de su inicial contenido religioso –servir a Dios y ganarse el cielo─ es plenamente absorbida como calamidad por la cultura secular del capitalismo. Los efectos “sanadores” del trabajo constante y la idea de que el individuo –con la autodisciplina adecuada, cierta creatividad, afán de superación y espíritu competitivo─ puede alcanzar su propio desarrollo, sin ayuda de nadie, es algo que sigue afirmándose en las actuales condiciones de trabajo posindustrial o cognitivo.
A pesar de que el trabajo ha pasado a ser un bien cada vez más escaso en un marco económico desregulado donde ya no están garantizadas las perspectivas de progreso laboral estable ─la flexibilidad y la precariedad están al orden del día−, y donde ya no existen certezas de autonomía vital ni salvación asegurada, la cultura del trabajo se sigue entendiendo como signo y camino de la autosuficiencia individual.
En lugar de pensar la cultura del trabajo, tanto en la fábrica como en los hogares, como una responsabilidad colectiva, una forma de redistribución justa de los beneficios de las rentas o como una posibilidad para pensar el mundo con otras perspectivas más igualitarias y solidarias, la actual ética del trabajo, como discurso individualizador, continúa cumpliendo la función ideológica, consagrada en el tiempo, de racionalizar y naturalizar la explotación y legitimar la desigualdad. El trabajo es la pieza clave de los sistemas económicos capitalistas. Para la mayoría de las personas el trabajo es la vía de acceso a la alimentación, vestido, vivienda y otras necesidades primordiales, pero no podemos olvidar que además es el medio básico a través del cual se nos asigna un estatus y un papel en la jerarquía social. Después de la familia –dice Weeks─ el trabajo asalariado a menudo es la fuente de sociabilidad más importante. La regla de oro de la crianza es educar a las criaturas con las competencias que aseguren tipos de empleos que puedan igualar o mejorar la posición de clase de sus padres. En este sentido, las figuras infantiles que en su serie de dibujos Working Class Heroes (2023)Alonso Gil viste de carpintera, enfermero, soldado, mecánica, repartidor de butano, guardia, médico, pastelera, etc., proyectan el deseo subconsciente de una condición trabajadora que espera del futuro cierta promesa de felicidad. A ninguna niña o niño se le escucha decir que no quiere trabajar o no quiere un mundo donde el trabajo sea una obligación. Muchos, incluso, perpetúan los roles de sus madres y padres. Además, parafraseando a Silvia Federici ─que cita a su vez a Nona Glazer─ en Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas[5], hacer que la gente sea capaz de trabajar es el objetivo central de la escolarización, un criterio de salud en el tratamiento médico y psiquiátrico, y un ostensible objetivo de la mayoría de las políticas sociales y de los programas de compensación de desempleo. Ayudar a que la gente esté “lista para trabajar” y que consiga empleo son los objetivos centrales del trabajo social. En efecto, dice Michael Seidman en Los obreros contra el trabajo. Barcelona y París bajo el Frente Popular, “[…] en la otra cara de la defensa de los derechos de propiedad, reforzar el trabajo es una función clave del Estado y una preocupación particular en el estado neoliberal posterior al estado del bienestar”[6].


No se trata de negar la necesidad de las actividades productivas ni de desechar la posibilidad de que pueda haber en todos los seres vivos “un placer” en el ejercicio de sus energías, más bien, se trata de insistir en que hay otras maneras de organizar y distribuir esa actividad y de ser creativos y libres fuera de los límites del trabajo. Viene bien recordar a William Morris, arquitecto, diseñador y maestro textil, fundador del movimiento Arts and Craft que, a mediados del siglo XIX, fue un ferviente defensor de la producción artesanal frente a la deshumanización de las cadenas de producción industriales. Este destacado activista a favor de la democratización de la cultura y de la educación, recordando a la Comuna de París (1871) señaló que la idea de que todo trabajo es un buen trabajo, deseable y útil, es una creencia muy conveniente para aquellos que, precisamente, viven del trabajo de otros.
Kristin Ross en Lujo comunal. El imaginario político de la Comuna de París[7] remarca que la inestabilidad económica que define en la actualidad los modos de vida, en especial de la juventud, recuerda a la situación de la mayoría de los trabajadores y artesanos del siglo XIX que proclamaron e intentaron levantar la Comuna, que pasaban el tiempo no trabajando sino buscando trabajo. No estaría de más recordar aquellas formas de invención política republicanas, así como los principios de asociación y colaboración en defensa de un trabajo digno, emancipador y retribuido y distribuido con justicia entre mujeres y hombres de cualquier raza o condición, para pensar otros futuros posibles en relación con el trabajo, la vida social, la naturaleza y la cultura.
En este sentido, volviendo al estudio de Weeks, el libro recoge, de manera exhaustiva, muchos de los hitos de las luchas del feminismo y del antirracismo para lograr otras reglas de juego en las relaciones entre la economía productiva –históricamente masculina─ y la reproductiva y de los cuidados ─atendida en su mayoría por mujeres─.
Esta autora cree primordial la necesidad de estar muy atentos a las prácticas subversivas que podrían desarrollarse en cierta concepción utópica feminista como lugar de resistencia y de contestación para formular otros futuros de economía distributiva e igualitaria. En primera instancia, siguiendo la histórica demanda feminista de la década de 1970 por un salario para el trabajo doméstico, Weeks defiende una renta básica universal suficiente, individual, incondicional que permitiría trabajar de forma voluntaria y no por necesidad vital (debería ser lo suficientemente alta y con un nivel de ingreso adecuado para vivir y para asegurar que el trabajo asalariado fuera menos una necesidad que una elección). También, como Carole Pateman dice en El contrato sexual[8], la renta básica tendría la capacidad de fomentar la reevaluación crítica de las estructuras que se refuerzan entre sí del matrimonio, el empleo y la ciudadanía, así como de abrir potencias políticas para que estas instituciones pudieran rehacerse de una forma nueva y más democrática y superar cierta condición ética que impone la dependencia tanto del matrimonio como de la relación salarial.


En segunda instancia, Weeks defiende la reducción de la jornada de trabajo, en principio, una semana laboral de treinta horas sin disminución de salario y con derechos sociales básicos garantizados. Por supuesto, cualquier contabilización del tiempo de trabajo debe incluir otra del trabajo no asalariado socialmente necesario. Para empezar, ya sería un gran avance −subraya− que exigiéramos cumplir las leyes vigentes sobre sueldos y duración de las jornadas laborales, junto a la redistribución del trabajo doméstico y el de los cuidados, sobre todo para los trabajos con más bajos ingresos. Esta reorganización del trabajo permitiría superar la reivindicación del primer feminismo militante –Weeks cita El poder de la mujer y la subversión de la comunidad (Siglo XXI, 1979),texto fundacional de Mariarosa Dalla Costa y Selma James─ para colocar en el centro de la cuestión los modelos de redistribución de las rentas del capital acumulado y la distribución de los beneficios. También reconocería de forma implícita que todas las personas, desde la niñez hasta la vejez, contribuyen al bienestar social de forma muy variadas, incluyendo aquellas contribuciones que puedan tener o no un valor estrictamente monetario o incluso no ser medibles en claves de economía productiva.
Weeks nos muestra que el proyecto de construir una sociedad poscapitalista es sin duda feminista y ecologista, e insiste en que su consecución pasa, de manera incondicional, por la liberación de determinadas formas de explotación del trabajo para reapropiarnos y reconfigurar las formas existentes de producción y reproducción. El rechazo del trabajo no sería una repulsa de la actividad productiva per se sino más bien un rechazo a los elementos centrales de la relación salarial y a los discursos que fomentan nuestro consentimiento a los modos de trabajo que se nos imponen. Sería una resistencia a la elevación del trabajo a deber necesario y vocación suprema.
El objetivo es reivindicar tiempo para reinventar nuestras vidas, como un proceso de creación de nuevas subjetividades, con nuevas capacidades y deseos. Weeks propone un movimiento feminista por el tiempo. “Así la reducción de jornada podría consistir en tener tiempo para el trabajo doméstico, el trabajo de consumo y el trabajo de cuidados; tiempo para el descanso y el ocio; tiempo para construir y disfrutar de una multitud de relaciones de intimidad y socialidad intrageneracionales; y tiempo para el placer, la política y la creación de nuevas formas de vida y nuevos modos de subjetividad. Podría imaginarse en estos términos como un movimiento por el tiempo para imaginar, experimentar y participar en los tipos de prácticas y relaciones –privadas y públicas, íntimas y sociales─ que ‘queramos’”. El fin sería que la humanidad dejase de tratar la relación con el trabajo como el centro de gravedad de todas sus actividades sociales e individuales. El futuro es ahora.
[1]Rüdiger Safranski, Tiempo. La dimensión temporal y el arte de vivir, Barcelona, Tusquets Editores, 2017.
[2] Kathi Weeks, El problema del trabajo. Feminismo, marxismo, políticas contra el trabajo e imaginarios más allá del trabajo, Madrid, Col. Mapas, Traficantes de sueños, 2020.
[3] Max Weber, La ética protestante y el espíritu capitalista, Madrid, Ediciones Akal, 2013.
[4] Valeria Mata, Todo lo que se mueve, Córdoba, Argentina, Ediciones Comisura/ Ediciones DocumentA/Escénicas, 2023.
[5] Silvia Federici, Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas, Madrid, Traficantes de sueños, 2013.
[6] Michael Seidman, Los obreros contra el trabajo. Barcelona y París bajo el Frente Popular, Logroño, Pepitas Editorial, 2014.
[7] Kristin Ross, Lujo comunal. El imaginario político de la Comuna de París, Madrid, Akal, 2016.
[8] Carole Pateman, El contrato sexual Col. Trincheras, Madrid, Ménades Editorial, 2019.
