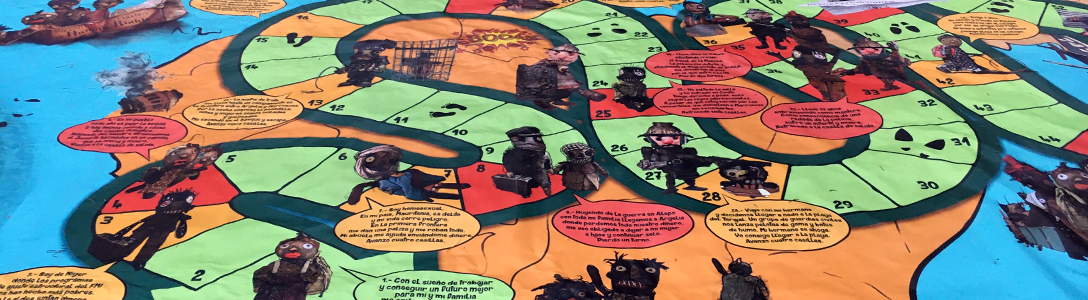Los hechos siempre ocurren en contextos históricos determinados; por tanto, cualquier analogía que pudiéramos hacer con acontecimientos del presente debería tener en cuenta esa condición anacrónica, como la facultad para hablar a dos tiempos a la vez, una a cualquier tiempo pasado y otra tendiendo al presente, más allá de las condiciones culturales en las que se fabricó o produjo. Parafraseando a Walter Benjamin en su Tesis sobre la filosofía de la historia, para comprender el presente y atisbar el mundo por venir, es necesario mirar siempre hacia atrás. Hay que intentar redimir los testimonios de todos los derrotados injustamente por la historia – venía a decir- y, por tanto, regresar y adentrarse en sus sombras para interpretarla a contrapelo. También, Wendy Brown en su La política fuera de la historia nos recuerda que la historia no avanza de una manera progresiva, sino que más bien es un registro retrospectivo de conflictos que pueda dar como resultado la posibilidad de reactivar en sus intersticios nuevos dispositivos críticos, que ella denomina “emergencias”. En el mismo sentido se podría nombrar al historiador y teórico de la historia Reinhart Koselleck, cuando afirma que las relaciones entre historia y verdad tan solo se pueden abordar si se acepta la compleja relación entre presente, pasado y futuro, y si en esa relación espacio temporal vemos estallar diacrónicamente nuevos conflictos.
Sin duda El oficial y el espía, la última película de Roman Polanski, es un buen ejemplo de ese tipo de reconstrucción histórica. Su titulo original J’accuse (Yo acuso) hace referencia al famoso alegato escrito por Emile Zola y publicado en enero de 1898 por el diario L´Aurore en defensa del capitán francés Alfred Dreyfus (un joven oficial judío, acusado falsamente de traición en vísperas de la Primera Guerra Mundial por espiar para Alemania, condenado a cadena perpetua, pero exonerado unos años después).

A través de los dilemas que el coronel George Picquar padeció para desvelar los auténticos entresijos y manipulaciones del caso, la película nos presenta una consistente reflexión sobre nuestra dignidad como ciudadanos y la relación ética que establecemos con la verdad o la mentira; sobre nuestra disposición activa o pasiva respecto a las racionalidades e irracionalidades políticas que nos gobiernan (el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial y, en este caso concreto, también los medios de comunicación, conocidos popularmente como cuarto poder); sobre las herramientas críticas de las que podemos dotarnos para revelarnos contra el orden moral dominante que predetermina nuestro comportamiento –a veces debemos enfrentarnos a nuestros propios prejuicios-o contra las formas más injustas y despóticas del poder, cada día más difíciles de descubrir y denunciar.
Cuando se produjeron aquellos acontecimientos -durante la Tercera República francesa- el gobierno y la sociedad habían entrado en una dinámica de reafirmación nacionalista impulsada por los sectores más conservadores del ejército y de la judicatura, todavía herederos de los valores aristocráticos y monárquicos del antiguo régimen. El país estaba dividido y el antisemitismo, impulsado por determinados medios de comunicación, que no dudaron en propagar mentiras e injurias personales, se había extendido entre la población En nuestros días, la propagación de la mentira y la intoxicación de la esfera pública se han extendido de tal manera en las redes sociales que el juego sucio sobre el control de nuestros datos personales, con su consiguiente manipulación, ha adquirido proporciones inusitadas y absolutamente fuera de cualquier responsabilidad ética. Para la periodista Marta Peirano, autora de El enemigo conoce el sistema, (Ed. Debate, 2019) Internet se ha convertido en una herramienta utilísima de vigilancia, control y manipulación de masas a través de la industria de extracción de datos.
Con desigual fortuna, los principales actores de aquellos acontecimientos, Dreyfus, Picquar y Zola, sufrieron en sus carnes las consecuencias de desafiar con tenacidad el corporativismo militar (los dos primeros como rectos soldados pensaban que Francia se merecía un ejército mejor), de enfrentarse a la ortodoxia judicial (siempre se espera que los jueces sean justos, valga la redundancia, y los policías respeten siempre nuestros derechos, sirva también la obviedad) o defender la verdad frente a la manipulación y el engaño de los medios de comunicación.
En “Verdad y política”, publicado en Verdad y mentira en la política (Ed. Página Indómita, 2017) Hanna Arendt, que alguna vez se declaró teórica de la política más que filósofa, se pregunta porqué nadie ha dudado jamás con respecto al hecho de que la verdad y la política no se llevan demasiado bien o porqué la mentira siempre ha sido vista como una herramienta necesaria y justificable para la actividad de los políticos. Ahora que cada vez es más difícil distinguir entre hechos ciertos y burdas manipulaciones, el derecho a la verdad contrastada se ha convertido en una cuestión imprescindible para entender la actual deriva del mundo y nuestra situación política. El derecho a una información fidedigna, siempre verificada con fuentes fiables, o el fortalecimiento de medidas de control democrático sobre las acciones del gobierno y su poder ejecutivo (fuerzas armadas y policía) así como del poder judicial son más necesarias que nunca. Una de las mejores manera de sentir orgullo de pertenecer a una comunidad (otros dirían de ejercer de patriota) es que nuestro derecho a la expresión y a la crítica o al descuerdo se respeten y, en caso de que cometiéramos alguna presunta ilegalidad, se garantizasen plenamente todos nuestros derechos en la comisaría o en los juzgados. Pierre Clastres en su célebre La sociedad contra el Estado (Ed. Virus, 2010) nos alerta sobre las tentaciones totalitarias de cualquier gobierno que, por encima de la verdad y la justicia, impone sus mecanismos coercitivos y, por tanto, convierte el poder en un arma de guerra antidemocrática.

Hace unos días varios juristas y miembros de la PDLI (Plataforma en defensa de la libertad de información) se presentaron en el Congreso de los Diputados para denunciar cómo, por la aplicación del Código Penal de 2015, se ha exprimido y retorcido la legislación para crear un ambiente hiperreactivo en el que se ha desprotegido hasta el extremo el ejercicio de la libertad de expresión. Según ells, gracias al ensanchamiento de la normativa, durante los últimos tiempos se han llevado a cabo todo tipo de enjuiciamientos contra la libertad de expresión: por ofensas a los sentimientos religiosos, por discursos de odio, por injurias al Rey o a los símbolos del Estado, por sedición, por la difusión de consignas en internet etc.
Ya he dicho al principio de este texto que las analogías históricas con el presente deben leerse a “contrapelo” pero, por encima de comparaciones subjetivas con algunos casos actuales y cercanos, es evidente que una de las intenciones de la película El oficial y el espía es recordar el papel desempeñado por muchos hombres y mujeres que lucharon por su dignidad y por el derecho a la verdad contra las formas más torticeras de manipulación política. En conclusión, como dice Arendt al final del texto citado: “la verdad, aunque resulte impotente y siempre salga derrotada en un choque frontal con los poderes establecidos, tiene una fuerza peculiar: hagan lo que hagan quienes ejercen el poder, son incapaces de descubrir o inventar un sucedáneo viable de ella. La persuasión y la violencia pueden destruir la verdad, pero no pueden reemplazarla”.