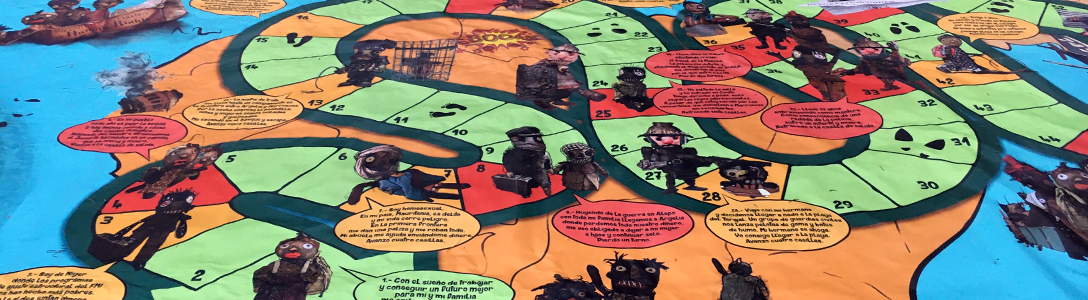La extrema derecha española y, al parecer cada vez más, la más ponderada parecen seguir a pie juntillas la conocida frase del propagandista nazi Joseph Göbbels: una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. La tesis del responsable del Ministerio de Propaganda del partido nazi alemán es semejante a la de Steve Bannon, uno de los primeros ideólogos del trumpismo y adalid de la expansión del pensamiento reaccionario actual y del crecimiento de los partidos de ultraderecha en gran parte del mundo donde (pre)domina la raza blanca y la tradición cristiana.
Sus bulos y fabulaciones son como letanías de un rosario ideológico muy bien tramado que, tergiversando algunos aspectos concretos de la realidad, convierten en engañosas afirmaciones y lanzan al epicentro de las redes sociales y de algunos medios de comunicación muy interesados en amplificar su eco. No hay más que escuchar a Andrew Marantz, autor de Antisocial, la extrema derecha y la libertad de expresión en Internet (Capitán Swing, 2021), para entender como con sus maniobras construyen una realidad adulterada e intentan hacernos creer que lo hacen en defensa de la libertad, palabra que han vaciado de contenido y convertido en arma de guerra cultural y política. Suelen ser consignas que casi siempre remiten a imaginarios negativos sobre la inmigración, a la que culpan de la mayor parte de los problemas sociales nacionales, delincuencia, violencia callejera, abuso de prestaciones sociales etc.; sobre los musulmanes, a los que acusan de odiar la cultura occidental cristiana y, por tanto ser potenciales terroristas; recientemente, exacerbando de nuevo el odio también contra los judíos, haciendo resurgir otra vez el antisemitismo; sobre los movimientos políticos progresistas y, en nuestro caso, federalistas e independentistas –casi siempre en el mismo paquete- a los que, enarbolando un nacionalismo patriótico heroico, militarista y autoritario culpan del retorno del ateísmo, el comunismo o el separatismo desintegrador; y, con especial crudeza, sobre el movimiento feminista, homosexual y transfeminista al que responsabilizan de atacar la sagrada unidad familiar, la condición binaria “natural” de hombre y mujeres o, cuando se celebró el año pasado el 8M, ser el causante de la propagación de la pandemia y, peor aún, poner en cuestión la seguridad del Estado, como cuando el movimiento “Black Lives Matter” luchaba en las calles de EE.UU. por la igualdad y la libertad.
Además, para desprestigiar aún más al feminismo, también intentan propagar la idea de que son falsas muchas de las denuncias realizadas por mujeres afectadas de maltrato o acoso machista. Lo más triste es que las propias militantes de esos partidos lo repiten sin el más mínimo pudor. De hecho, hace unos días, la misma Isabel Diaz-Ayuso, sin el menor atisbo de vergüenza, comentó que también hay violencia de género sobre el propio hombre, de hecho –dijoliteralmente- sufre incluso más agresiones que nosotras”
La filósofa panameña Linda Martin Alcoff, que en la actualidad ejerce la docencia en la Universidad de Nueva York, al comienzo de su extraordinario Violación y resistencia. Cómo comprender las complejidades de la violación sexual (Prometeo, 2019), escrito desde un amplio aparato teórico académico y su propia experiencia como sobreviviente –fue violada con nueve años por un vecino- nos recuerda que unos de los aspectos de la violación que más perplejidad provoca es la forma en la cual muchas personas –incluidas mujeres que están atrapadas en su subjetividad heteropatriarcal- persisten en repudiar la significación del daño, desacreditar la palabra de las víctimas, situar la culpa en el lugar equivocado, poner en tela de juicio la veracidad de los hechos o desmentir las estadísticas. De hecho, para ella, insistir en la cuantificación del fraude en las denuncias es una de las formas más sofisticadas, por no decir perversa, para perpetuar los relatos de dominación patriarcal. Suele ser habitual que cuando la policía explica los casos de maltrato, acoso o violación en los medios de comunicación o en sus cursos para escolares, junto a los buenos consejos, también indiquen expresamente que hay mujeres que se aprovechan y mienten para sacar beneficio (en pocas ocasiones se explicita que esa manipulación de la realidad también la puede utilizar el hombre), obviando en sus explicaciones otras consideraciones epistemológicas, históricas y contextuales.


A pesar de todo, con los datos en la mano, la posible desviación de la verdad o el potencial fraude nunca serían demasiado significativos si tuviéramos también en cuenta el número de hechos jamás denunciados o la profunda herida que la violencia sexual ha perpetrado en las mujeres a lo largo de los siglos y la huella subjetiva que continua todavía hoy en nuestros días. Los datos del fraude actual serían insignificantes si los comparamos con la incalculable tragedia histórica, la injusticia epistémica del sufrimiento padecido o la manera en la que se ha convertido el “silencio” en la mejor arma para reducir su capacidad de hablar por ellas mismas.
La condición sistémica de las relaciones de poder entre géneros y su vinculación con el cuerpo jurídico, militar y policial que lo sustenta queda reflejada en muchos hechos históricos concretos. Sin ir más lejos, la palabra “racismo”, en su acepción legislativa, no existió hasta principios del siglo XX; y el concepto “acoso sexual” surgió en la década de 1970 cuando Mary P. Rowe, entonces asistente especial sobre mujeres y trabajo del presidente del Instituto Tecnológico de Massachusetts, tras escucharlo en algún grupo de militantes feministas, lo citó por primera vez en el informe El fenómeno de Anillos de Saturno, donde se hace una de las primeras reflexiones metódicas sobre denuncias de acoso, características de los delitos y procedimientos judiciales.
A pesar de que la historia de la violencia contra las mujeres ha sido uno de los grandes silencios sobre los que se ha perpetuado el patriarcado, afortunadamente, los últimos años -dice Martin Alcoff- hemos experimentado un crecimiento cuantitativo y cualitativo sin precedentes de la atención mundial hacia los problemas globales de la violencia sexual. Con movimientos como Ni una menos, fundamentalmente en Latinoamérica, este giro se produce, sobre todo, gracias a que las afectadas se han atrevido a hablar y, a pesar de los sufrimientos acarreados por su valiente actitud o las campañas de descredito, han insistido en visibilizar en público sus vidas, experiencias y su rabia.
Como se ha podido revivir con el estreno del documental Nevenka-sobre el caso de Nevenka Fernández, la primera española que a principios de este siglo, tras denunciar a su jefe por acoso sexual, consiguió una pionera condena contra un cargo público-, hablar en público en calidad de sobreviviente sigue trayendo desaprobación social, tensión en las relaciones personales e incluso inseguridad personal. El problema del silenciamiento entre las víctimas es el resultado de tabúes sociales y amenazas de venganza explícitas (Nevenka tuvo que abandonar Ponferrada; su propia madre le llegó a decir: “Hija vete porque te van a hacer la vida imposible”). El silencio también se funda en la percepción realista y pesimista de que el propio relato despertará escepticismo incluso entre los familiares más cercanos y las amigas íntimas o en que el resultado obtenido al contar lo sucedido tan solo acarreará nuevas humillaciones. Aunque hoy nos pueda parecer imposible, todavía persisten ciertas narrativas que siguen mostrando a las mujeres como seres “naturalmente” proclives a la mentira o a la tergiversación. De hecho, como explica Sue Campbell, en Relational, Remembering: Rethinking the Memory Wars, citada por Martin Alcoff, como hasta bien entrado el siglo XX ni las esposas, ni novias, ni prostitutas, mucho menos si eran negras, podían presentar acusaciones ni testificar en los tribunales por los estereotipos dañinos que se imponían sobre la capacidad de memoria de las mujeres, a las que se consideraba pasivas, inestables y, por tanto, muy poco fidedignas.
La mayorparte de las víctimas llevan la carga de sus recuerdos y de su trauma durante meses, años o décadas, como una especie de agonía prolongada. Hasta el extremo de que los efectos negativos causados por hablar en público o hacer una denuncia ante las autoridades suelen ser tan perjudiciales que las víctimas los consideran como una “segunda violación”. Como señala la socióloga Montserrat Sagot, citada por Judith Butler en La fuerza de la no violencia. La ética en lo político (Paidos Ibérica, 2021) a propósito de los feminicidios en Costa Rica, con mucha frecuencia el poder para aterrorizar está incentivado, apoyado y fortalecido por la policía y los tribunales que se niegan a investigar o a reconocer el carácter criminal de los actos, de manera que se sigue infligiendo más violencia sobre las mujeres que se atreven a presentar demandas legales, castigando de hecho el coraje y la perseverancia (el fiscal del caso “Nevenka” tuvo que ser apartado por su descarada toma de posición machista contra la testigo a la que llegó a tratar como acusada).
Contra esa predeterminación del sistema a seguir “desconfiando” de las víctimas de acoso y violación, Martin Alcoff propone aumentar la capacidad de las personas para desvelar las cuestiones más complejas que se ocultan tras el poder y la dominación masculina, el racismo, el heterosexismo, el imperialismo, los intereses espurios de algunos medios de comunicación o la autoprotección institucional; también a denunciar como la forma en que –dice- nos interpretan y nos juzgan puede distorsionar gravemente los hechos. Con ese fin plantea: resistirse a la hegemonía del terreno jurídico, porque no es el único en el cual decretar la verdad y la culpabilidad, ya que tienden a establecer la responsabilidad en el terreno de lo individual, sin prestar atención a las condiciones sociales y estructurales más afines a una verdadera comprensión y prevención de la violencia sexual; desplegar una conciencia de “empirismo inverso” para combatir el déficit de credibilidad hacia las víctimas; crear lugares propios de comunicación, explorar espacios no oficiales, más allá de los “legítimos” y “reconocidos” para hablar por sí mismas; educar a la opinión pública y a las propias mujeres acerca de la larga historia de injusticia epistémica que les ha perjudicado y dañado; y mantener un interés en la verdad, intentando generar nuevas normas y prácticas relacionadas con esa veracidad.
Lo que estamos experimentando en el plano mundial con respecto a los delitos sexuales –escribe Martin Alcoff- es una revolución cultural que involucra innovaciones lingüísticas y reformas desarrolladas en comunidades de resistencia social de un tipo u otro, conforme las sobrevivientes,activistas, defensoras, intelectuales y teóricas exploran nuevas maneras de denominar y caracterizar estas experiencias. Las voces de las víctimas –insiste- son centrales para expandir nuestro repertorio conceptual porque solo ellas tienen material de primera mano y la experiencia corporizada necesaria.El esfuerzo en pro de esas reformas requiere un vigoroso análisis interseccional, en el que se pueda incluir la condición social subalterna de las víctimas para quienes el discurso del “libre albedrío” es una mentira como la “libertad” de elección de los trabajadores más vulnerables de las economías de mercado; e introducir una visión descolonizada sensible a los contextos situados específicos, sin renunciar por ello a acciones de resistencia que alcanzarían su máxima potencia en un desarrollo mundial. La misma Butler, en el texto arriba citado, nos recuerda que el movimiento “Ni Una Menos”, al organizar comunidades de mujeres y trans, así como también de travestis, entró en escuelas, iglesias y sindicatos para llegar a mujeres de todas las clases sociales y de diferentes comunidades regionales para oponerse a los asesinatos pero también para luchar contra la persistencia de la discriminación, las agresiones y la desigualdad sistemática.
Del mismo modo, para ampliar el campo epistemológico de la relación entre la violación y la subjetividad sexual, Martin Alcoff propone diseccionar las categorías de consentimiento, deseo, placer y voluntad para situarlos en otros parámetros que permitan ir más allá de las convenciones discursivas naturalistas y las definiciones jurídicas heteropatriarcales que los han delimitado conceptualmente y que son determinantes de la forma en que nombramos e identificamos un problema, de cómo evaluamos la culpabilidad, de cómo establecemos derechos y responsabilidades, de cómo recopilamos datos estadísticos, incluso de cómo experimentamos los sucesos.
El esfuerzo por silenciar y por desacreditar a las víctimas es – subraya- un intento de levantar muros contra el aporte de estas en los horizontes hermenéuticos colectivos y en los desarrollos conceptuales y lingüísticos. Imaginar otras posibilidades de subjetividad sexual requeriría un espacio cultural mucho más democratizado. Por ejemplo, para conseguir que el “consentir” no fuera una respuesta que solo se le exige a la mujer, dejando al hombre la responsabilidad de la pregunta -lo que ya de por sí anticipa también una relación de control y poder sobre la situación-, sino un “sentir con” como el originario significado etimológico de la palabra. De tal manera que ese requisito de “sentir juntos” asegure que la relación sexual conlleva un compromiso interactivo e intersubjetivo en el que cada cual permanece en contacto con los estados emocionales y las experiencias del otro u otras y los cinco sentidos se reavivan con plenitud consciente en una relación de amoroso cuidado.